Dueños de Bolivia. La historia (no-oficial) del saqueo
El libro Dueños de Bolivia, de Nathanael Hastie, presentado en agosto de 2025, hace un estudio sistemático sobre los principales grupos económicos del país, y su proceso de acumulación, concentración y centralización del capital. Recorre las últimas 7 décadas de historia nacional, entrelazando desde la Revolución Obrera de 1952, las dictaduras militares, el modelo neoliberal, hasta el "proceso de cambio" y como se ha relacionado el poder político con los intereses de la oligarquía financiera dependiente. Compartimos la introducción de este libro.
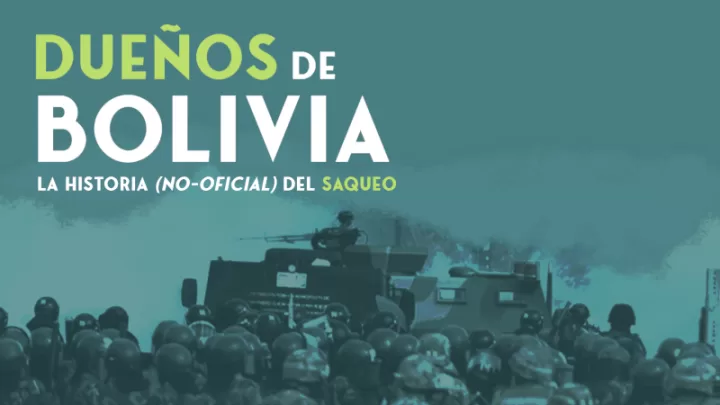
26 de agosto de 2025
En Bolivia hay un puñado de familias quienes controlan los bancos, grandes medios de comunicación, minas, fábricas, agroindustria, casas importadoras, supermercados, universidades privadas y mucho más. Estas mismas familias, organizadas en grupos financieros, controlan la economía del país, han usado distintos mecanismos para controlar el poder político del país a través de la historia. En algunos momentos, los integrantes de estas familias fueron quienes ejercían la presidencia y espacios claves en el gabinete ministerial y el parlamento, en otros momentos han optado por mecanismos de lobbying para lograr sus cometidos, y ante la imposibilidad de cumplir sus objetivos dentro de la institucionalidad democrática no han dudado de financiar y ejecutar sangrientos golpes de Estado para imponer regímenes a su servicio, como lo hicieron en 1971 (Banzer), 1980 (García Meza) y 2019 (Áñez).
Desde su privilegio han escrito la historia oficial del país; una historia que disfraza como desarrollo un saqueo sistemático de los bienes comunes naturales, en la que se presenta como esfuerzo propio el reparto de las tierras fiscales y la tierra-territorio de los pueblos indígenas y las deudas no pagadas, en la que la venta de bienes públicos a precio de gallina muerta de alguna forma equivale emprendedurismo. Esta historia no-oficial tiene como objetivo demostrar las condiciones objetivas que dieron lugar a los procesos de acumulación, concentración y centralización de capital, con amplio respaldo documental.
La historia contemporánea de Bolivia está marcada por una serie de momentos de ruptura, de agotamiento de ciclos del modelo primario-exportador, de crisis políticas, sociales y económicas. Ante estas diversas coyunturas las clases dominantes, en su conjunto, han logrado reconfigurarse, para mantener el ejercicio de su poder económico y político. El carácter de los ciclos económicos, esencialmente basado en la explotación y exportación de materia prima – plata, estaño, hidrocarburos – refleja la esencia dependiente de la economía nacional. En ese sentido, dentro de la distribución internacional del trabajo, las élites locales se encuentran al servicio de los intereses del capital transnacional.
Al empezar El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, Marx cita a Hegel para plantear que “todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa” [1]. Resulta dolorosamente curioso cómo la historia tiende a repetirse de una forma u otra. Uno de los elementos comunes en la historia económica boliviana (al igual que muchos otros países dependientes y semi-coloniales) es el saqueo descarado de los recursos naturales. Sergio Almaraz Paz denunció la existencia de tuberías en la frontera sur del país por la que (literalmente) las transnacionales se llevaban el combustible boliviano por la frontera argentina [2]; años después, Jorge Alejandro Ovando Sanz en su libro Diplomacia en mangas de camisa: en defensa del litio denunció una realidad parecida con el litio en la frontera occidental del país [3]. El carácter dependiente de la oligarquía financiera en Bolivia se expresa en su sujeción a los intereses económicos, históricamente para el patrón del norte, aunque ahora se diversifica la relación de dependencia.
Los dueños del país representan el capital de forma más concentrada y centralizada, que fusiona los intereses de lo productivo (industria, agroindustria, minería) con lo improductivo (banca), pero además por su relación sumisa ante el capital transnacional, por lo que podemos caracterizar a esta capa social como una oligarquía financiera dependiente. Esta relación entre la clase dominante local y el capital transnacional da lugar a un doble saqueo del país, por un lado la oligarquía facilita los procesos de saqueo de materia prima, por otro lado se produce una fuga de capitales hacia los paraísos fiscales. Las riquezas de los dueños del país, se encuentran a salvo en cuentas offshore panameñas o en las Islas Caimán. Las cuentas offshore ofrecen a los empresarios una cómoda discreción, con el secreto bancario y las ventajas tributarias de los paraísos fiscales.
Desde el control efectivo del poder estatal, la respuesta de la oligarquía financiera dependiente ante los reclamos de los movimientos campesino, indígena, obrero, estudiantil y popular, por mejores condiciones de vida y trabajo, contra el saqueo y la privatización, por tierra y territorio, por soberanía y dignidad, las clases dominantes contaban con un as bajo la manga – las fuerzas militares. Los campos de María Barzola, las Universidades Públicas, Amayapampa, Warisata, el Río Tahuamanu, Senkata y Sacaba, y tantos otros lugares de nuestro país son testigos de la imposición sangrienta de la paz y el orden de la burguesía.
Este libro busca analizar la historia económica del país, los procesos de acumulación, concentración y centralización del capital, las reconfiguraciones dentro de las clases dominantes, y en los hitos dentro de la lucha de clases que moldearon los procesos socio-históricos del país. Luego de una breve contextualización histórica que aborda los procesos constitutivos de la república minero-feudal, la guerra del Chaco y sus repercusiones políticas, así como el marco internacional producto de la segunda guerra mundial. Se analiza la transformación de la burguesía minera y terrateniente a partir de la Revolución de 1952, y la posterior restauración oligárquica consolidada dentro de la Alianza para el Progreso y el golpe de Estado militar de Barrientos en 1964.
La íntima articulación entre militares, políticos y empresarios, con la embajada estadounidense, impone el golpe de Estado de Banzer en 1971, para detener en seco la experiencia al ‘rojo vivo’ de J.J. Torres y la Asamblea Popular. Los siguientes capítulos del libro abordan la consolidación del capital financiero durante el septenio banzerista, y la relación determinante de los organismos financieros internacionales y los efímeros regímenes interinos y militares que duraron hasta el regreso de la democracia formal en 1982. Se estudia la relación entre la oligarquía y el gobierno de la UDP, arrinconado por la crisis económica de la hiperinflación. A partir de este cúmulo, se comprende la aplicación del D.S. 21.060 (1985) que marca simbólicamente el inicio del modelo neoliberal, aunque los gobiernos de turno ya llevaban más de media década estableciendo de forma gradual el programa de ajuste fondomonetarista.
Para comprender los procesos de enajenamiento, privatización y capitalización de bienes públicos, dentro del marco de la partidocracia, abordamos la relación de estos procesos con la consolidación de los grupos económicos nacionales y el capital transnacional. La victoria del pueblo cochabambino contra el proyecto fondomonetarista en la guerra del agua en 2000, marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia nacional, pues abre un ciclo dentro de la lucha de clases.
El libro analiza la historia reciente del país, a partir de los gobiernos del MAS-IPSP, que en un primer momento enfrentan una agudización de la lucha de clases, para luego llegar a un pacto social con la oligarquía financiera dependiente, expresada en la nueva Constitución Política del Estado. Luego de una década del pacto social, cae la espada de Damocles y el golpe de Estado de 2019 marca el abrupto final del gobierno de Evo Morales, en el golpe se evidencia el grado de coordinación en todos los niveles entre la cúpula empresarial, militar, policial, eclesial y diplomáticos extranjeros. El análisis del régimen golpista de Jeanine Áñez permite identificar el patrón de ‘puertas giratorias’ entre los grupos financieros y el gabinete ministerial, y el proyecto económico privatizador.
El recorrido histórico, que hace la mayor parte del libro, termina analizando el gobierno de Arce Catacora, marcado por el resquebrajamiento de los equilibrios precarios con el que empezó, ahondado en una crisis económica, política y social.
El último bloque del libro aborda a los dueños del país, como tal. Se toman dos fracciones específicas de las clases dominantes, para entender sus particularidades, la burguesía emergente ligada a las cúpulas del MAS-IPSP y la oligarquía cruceña, ahondando su papel en la estafa del Banco Fassil en 2023. Se aborda la relación entre la oligarquía financiera dependiente y los aparatos ideológicos del Estado. Se completa el bloque final, con los datos actualizados de la composición de los principales grupos financieros y empresariales del país, su relación con paraísos fiscales y los puentes entre sí.
El desarrollo de la historia no es lineal ni circular, pues no marchamos de forma predestinada hacia un horizonte de ‘progreso’, como tampoco estamos destinados a dar vueltas eternamente entre un modelo estatal y otro privatizador (ambos capitalistas en esencia). La comprensión dialéctica de la historia plantea un desarrollo en espiral, que nunca se regresa a lo mismo, pues hay un cúmulo de aprendizajes y de nuevas contradicciones con las que crecemos en una dimensión, aunque en otra dimensión podemos encontrarnos en coordenadas parecidas a las anteriores.
No estamos condenados a volver al modelo neoliberal privatizador. Tampoco hay una garantía de que la sociedad avance por inercia hacia una sociedad nueva sin explotación ni opresión. La decisión sobre nuestro porvenir, la tenemos en nuestras manos, las grandes mayorías trabajadoras, el horizonte programático por el que luchemos y dirección que construyamos. A la luz de los hechos históricos y de la experiencia acumulada a partir de la lucha de clases, es una utopía pensar que se pueden transformar las estructuras de explotación, opresión y dominación de la mano de los banqueros y grandes empresarios.

Por Nathanael HastieSociólogo | Consejo Editorial LID Bolivia
[1] Marx, K. 2003. El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. p. 10.
[2] Almaraz Paz, S. 1958. Petróleo en Bolivia. pp. 94-97.
[3] Ovando Sanz, J.A. 1987. Diplomacia en mangas de camisa: en defensa del litio.






