PolíticaPensamiento Libre
El filósofo que demolió la Izquierda y la Derecha
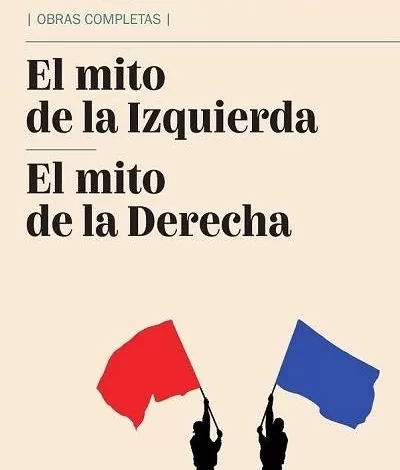
1 de julio de 2025
En la actualidad política cada vez más polarizada y confusa, la obra del pensador español Gustavo Bueno ofrece una rigurosa disección de las etiquetas que damos por sentadas. Su conclusión: los mitos de «la Izquierda» y «la Derecha» nos impiden ver la verdadera naturaleza de los conflictos de nuestro tiempo.
En el acalorado teatro de la política contemporánea, pocas ideas parecen más sólidas que la división fundamental entre izquierda y derecha. Es el eje sobre el que giran los debates, se forman las identidades y se libran las batallas electorales. Nos definimos por él, nos enfrentamos en su nombre y damos por sentado que representa una fractura real y profunda en la concepción del mundo. Sin embargo, para el filósofo español Gustavo Bueno (1924-2016), una de las mentes más sistemáticas y polémicas del pensamiento europeo tardío, esta división no era más que un poderoso y oscurantista mito. Un «embrollo» que la filosofía tenía la obligación de demoler.
En dos obras complementarias «El mito de la Izquierda» y «El mito de la Derecha», Bueno no se propone tomar partido, sino desmantelar el tablero de juego por completo. Su objetivo es reemplazar las vagas intuiciones ideológicas con un análisis estructural e histórico implacable. Para navegar por su pensamiento, es necesario primero comprender las herramientas de su sistema, el materialismo filosófico, un método que no busca consolar, sino triturar las ideas confusas para revelar las estructuras reales que se esconden debajo.
Antes de poder entender por qué Bueno considera que «la Izquierda» no existe como una entidad unificada o por qué la «Derecha socialista» no es una contradicción, debemos familiarizarnos con los axiomas de su filosofía política. El primero y más fundamental es un rechazo frontal al dualismo metafísico. La idea de que la historia es una lucha entre dos principios eternos (el Bien contra el Mal, el Progreso contra la Reacción, la Izquierda contra la Derecha) es, para él, un vestigio del pensamiento mítico, una suerte de maniqueísmo secularizado. La realidad política, insiste, es un campo pluralista de múltiples fuerzas en conflicto, cuyas alianzas y antagonismos no pueden reducirse a una simple dicotomía.
El segundo pilar es su método histórico. Bueno sostiene que las ideas políticas no pueden entenderse como conceptos abstractos y atemporales, definidos por un conjunto de características fijas, lo que él llama un género porfiriano. Por el contrario, son géneros plotinianos, es decir que, su unidad no proviene de una esencia compartida, sino de un origen común, de una genealogía. «La raza de los heráclidas», citaba Bueno a Plotino, «forma un género no porque todos tengan un carácter común, sino porque proceden de un mismo tronco». Para la izquierda y la derecha, ese tronco ancestral es la crisis del Antiguo Régimen a finales del siglo XVIII. Fuera de ese contexto histórico, los términos pierden su significado preciso.
Bueno establece el Estado como el parámetro definitorio de lo político. Lejos de ser una mera «superestructura» al servicio de una clase, como afirmaba el marxismo ortodoxo, el Estado es la plataforma misma en la que se desarrolla la política. Una corriente es «políticamente definida» si su programa se orienta a la estructura del Estado: para transformarlo, gestionarlo o destruirlo. Para analizar esta estructura, Bueno propone un modelo tridimensional: una capa basal (territorio, economía, población), una capa conjuntiva (los poderes ejecutivo, legislativo y judicial) y una capa cortical (fronteras, ejército, relaciones exteriores). La verdadera posición de un movimiento político se revela en su acción sobre estas tres capas.
Para Gustavo Bueno, la palabra «socialismo» es uno de los mayores equívocos del pensamiento político contemporáneo. Lejos de ser la bandera exclusiva de la izquierda, Bueno la define como una categoría antropológica tan genérica que, paradójicamente, resulta políticamente inútil para la diferenciación, a menos que se la despoje de su aura mítica. Su análisis no busca defender una forma de socialismo sobre otra, sino triturar el concepto mismo para mostrar su vacuidad cuando se usa como un arma arrojadiza en el debate ideológico.
La premisa fundamental de Bueno es simple pero demoledora: el ser humano es, por naturaleza, un ser social. No vivimos como individuos aislados (solipsistas), sino en grupos organizados: familias, clanes, ciudades, naciones. Por lo tanto, cualquier forma de organización humana, desde una tribu paleolítica hasta una corporación multinacional, es inherentemente «social». En este sentido, afirmar que un partido o un sistema es «socialista» es una tautología, una obviedad que no añade información. Es como decir que una familia es un «agente social»; es evidente, pues esa es su naturaleza. La verdadera pregunta no es si una sociedad es social, sino cómo es social.
Aquí reside una de las claves de la demolición de Bueno. Si el socialismo, en su sentido más básico, se refiere a la vida en sociedad, su único opuesto lógico no puede ser el capitalismo. El opuesto sería la ausencia total de sociedad: el solipsismo, la creencia de que solo existe el propio yo. En términos prácticos, el único individuo verdaderamente «no socialista» sería un ermitaño radical o una persona en un estado patológico de autismo, completamente desconectada de los demás. Al redefinir la oposición de esta manera, Bueno desarma la dicotomía moral que la izquierda construyó: la que enfrenta un supuesto «socialismo» (colectivo, solidario, bueno) con un supuesto «individualismo capitalista» (egoísta, insolidario, malo). Lejos de ser el antónimo del socialismo, el capitalismo es, para Bueno, una de sus formas más complejas y desarrolladas. Una sociedad anónima (joint-stock company) es el ejemplo perfecto de la socialización del capital. En lugar de un artesano individual que posee sus propias herramientas, la sociedad anónima agrupa el capital de miles de accionistas (individuos) en una empresa colectiva y jerarquizada para producir bienes o servicios a gran escala. Es un sistema intrínsecamente social, que requiere cooperación, organización y una estructura compleja. Por ello, oponer socialismo a capitalismo es, desde la perspectiva de Bueno, un profundo error conceptual.
Si el socialismo es una característica genérica de toda sociedad, ¿por qué se asocia exclusivamente con la izquierda? Bueno acuña el término «secuestro del término» para explicar este fenómeno. Sostiene que los partidos de izquierda, especialmente a partir del siglo XIX, se apropiaron en régimen de monopolio del adjetivo «socialista» para dotarse de una superioridad moral. Al llamarse a sí mismos «socialistas», implicaban que sus adversarios de derecha no lo eran, es decir, que eran «anti-sociales» o «individualistas». Este secuestro fue una exitosa operación de propaganda que logró confundir un término antropológico genérico con un programa político específico.
El análisis de Bueno es que el término «socialismo» por sí solo no define nada. Es un concepto sincategoremático, es decir, que solo adquiere sentido cuando se le añade una especificación. Es como la palabra «mitad», que no significa nada sin un «de qué». Por tanto, el debate político real y riguroso no puede ser sobre «socialismo sí o socialismo no». La verdadera cuestión es siempre: «¿Qué tipo de socialismo?».
Las diferencias políticas no radican en ser «socialista», sino en la estructura concreta de ese socialismo:
¿Es un socialismo democrático o autoritario?
¿Es nacional o internacionalista?
¿Es liberal-mercantil (capitalismo) o de planificación centralizada (comunismo)?
¿Es corporativista y paternalista (como en su concepto de «Derecha Socialista»)?
Al liberar el término de su secuestro, Bueno obliga a analizar los proyectos políticos por su contenido estructural real (su relación con la propiedad, el Estado, la nación, la libertad individual) en lugar de aceptarlos por la etiqueta moralista con la que se presentan. Su definición, por tanto, no es una defensa del socialismo, sino una herramienta crítica para desmantelar los mitos que impiden un pensamiento político riguroso.
Armado con este aparato conceptual, Bueno se lanza a su primera demolición. Su tesis central en El mito de la Izquierda es radical: no existe una Izquierda unificada. La idea de una Izquierda monolítica, portadora de la Razón y el Progreso, es un mito. Lo que sí existen son «las» izquierdas, una sucesión de corrientes distintas, a menudo incompatibles y enfrentadas a muerte, a las que denomina generaciones. Estas generaciones no son variantes de un mismo ideal, sino proyectos históricos distintos. Su única unidad es que todas nacen, de diferentes maneras, como negación de la «derecha absoluta», que para Bueno es el orden pre-revolucionario del Antiguo Régimen.
El proyecto común que, analógicamente, une a las izquierdas definidas es el de la racionalización de la sociedad política heredada. Bueno identifica este proceso con el término holización, un método en dos fases. Primero, una fase analítica y destructiva, que «tritura» la sociedad orgánica y jerárquica del Antiguo Régimen (sus gremios, estamentos y privilegios) para reducirla a sus «átomos» fundamentales: los individuos libres e iguales. Segundo, una fase sintética y constructiva, que reconstruye la sociedad a partir de esos átomos para crear una nueva entidad política: la Nación. La Nación política, soberana y compuesta de ciudadanos iguales, es, para Bueno, la gran invención de la izquierda.
Las generaciones de la izquierda son, en realidad, seis proyectos sucesivos e irreconciliables de cómo llevar a cabo esta racionalización del Estado. La primera, la Izquierda Radical (o jacobina) de la Revolución Francesa, es la que crea la Nación política, una e indivisible, destruyendo el orden feudal para forjar un Estado republicano, centralizado y secular. La segunda, la Izquierda Liberal, surge en España en un contexto distinto, el de un Imperio católico universal, lo que modula su proyecto de nación y su relación con la monarquía y la Iglesia, haciéndola menos rupturista.
La tercera generación, la Izquierda Libertaria (o anarquista), representa una ruptura radical. Su conclusión es que el problema no era una forma de Estado, sino el Estado mismo. Su proyecto, por tanto, es la abolición de toda forma de poder estatal, lo que la define políticamente de forma negativa, en oposición a todas las demás generaciones. Más tarde, la inspiración marxista da lugar a las tres últimas generaciones. La cuarta, la Izquierda Socialdemócrata, acepta el Estado-nación burgués como plataforma para, desde dentro y por vías parlamentarias, introducir reformas graduales que avancen hacia el socialismo. En contraste, la quinta, la Izquierda Comunista (o marxista-leninista), propugna la destrucción violenta de ese Estado para sustituirlo por una «dictadura del proletariado», que se convierte en la nueva y poderosa plataforma para construir el socialismo en un solo país y exportar la revolución. La sexta, la Izquierda Asiática (o maoísta), aunque de inspiración marxista, se desarrolla sobre un sustrato cultural confuciano que la lleva a un proyecto comunista distinto, centrado en la disciplina colectiva y el ascetismo más que en el bienestar material individualista.
Si las izquierdas son esta familia fracturada y en perpetuo conflicto, ¿qué es entonces la derecha? En El mito de la Derecha, Bueno argumenta que, a diferencia de la izquierda, la derecha sí posee una unidad de origen, positiva y tangible: el Antiguo Régimen. Sin embargo, la derecha no es simplemente ese orden pre-revolucionario, sino la reacción de sus estructuras (el Trono, el Altar, la aristocracia, la propiedad vinculada) ante el asalto de las diferentes generaciones de la izquierda. Esto genera una paradoja histórica: aunque la derecha representa un orden lógicamente anterior, solo se constituye y se nombra como «Derecha» cuando la izquierda aparece para desafiarla. El mito de una Derecha monolítica, eterna y esencialmente malvada es, según Bueno, una creación de las propias izquierdas, que necesitan un enemigo simple para justificar su propia (y ficticia) unidad.
La realidad, de nuevo, es una pluralidad de respuestas del viejo orden, que Bueno agrupa en tres grandes modulaciones. La primera es la Derecha Primaria, o reaccionaria, cuyo proyecto es la restauración íntegra del orden perdido: la monarquía absoluta, los privilegios estamentales y la unidad religiosa. Su expresión más clara en España es el Carlismo. La segunda es la Derecha Liberal, la categoría más compleja. El liberalismo, para Bueno, es a la vez una generación de izquierda (cuando lucha contra el absolutismo) y una modulación de derecha, pues una vez en el poder, defiende un orden constitucional basado en la propiedad y el mercado frente a las nuevas izquierdas socialistas.
La tesis más provocadora es, sin duda, la tercera: la Derecha Socialista. Bueno argumenta que ciertos regímenes autoritarios del siglo XX, como el maurismo, la dictadura de Primo de Rivera y, de forma paradigmática, el franquismo, no fueron simples dictaduras capitalistas. Fueron, en realidad, una modulación de la derecha que, para combatir a la izquierda obrera, asumió proyectos socialistas mediante una «revolución desde arriba». Crearon un Estado paternalista, corporativo y fuertemente intervencionista que ofrecía una alternativa nacional y católica tanto al liberalismo como al comunismo. Era un socialismo autoritario, no democrático, pero estructuralmente, una forma de socialismo. A estas se suman las derechas «no alineadas», como el fascismo o los nacionalismos secesionistas, que no descienden del tronco católico tradicional.
¿Qué queda de esta compleja dialéctica en el presente? La conclusión de Bueno para las democracias occidentales es que se ha producido una ecualización. Con la caída del comunismo y la consolidación del Estado de Bienestar en una economía de mercado, los grandes partidos de izquierda y derecha, como el PSOE y el PP en España, han convergido en lo fundamental: la gestión de un mismo sistema. La vieja retórica, sostiene, sobrevive principalmente por inercia e interés electoral. El verdadero conflicto político de nuestro tiempo, al menos en España, ya no se libra en ese eje agotado. La fractura real, advierte, es de naturaleza existencial: la que enfrenta a los partidos de ámbito nacional, que defienden la unidad del Estado, con las facciones secesionistas que buscan su desmembramiento. Aferrarse a los viejos mitos, concluye Bueno, es la mejor manera de no ver dónde se juegan hoy las verdaderas partidas, de permanecer ciegos ante el auténtico «embrollo» de nuestro tiempo. Su obra, por tanto, no es una guía para elegir bando, sino un bisturí filosófico para diseccionar el cuerpo político y descubrir que las enfermedades que lo aquejan quizás no son las que su lenguaje febril nos hace creer.
Por: Ricardo Alonzo Fernández Salguero
Referencias
Bueno, G. (2021). El mito de la Izquierda; El mito de la Derecha (Obras completas, Vol. 3). Pentalfa. ISBN 978-84-7848-625-0
Bueno, G. (2021). El mito de la Izquierda; El mito de la Derecha (Obras completas, Vol. 3) [Ed. digital]. Pentalfa. ISBN 978-84-7848-626-7






